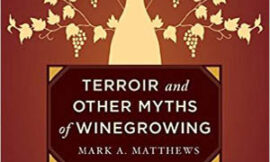La globalización de los mercados, es decir, la superación de impedimentos legales para la libre circulación de personas y mercancías entre países y continentes, ha propiciado una especie de beneficios comerciales, pero también de situaciones contradictorias e inverosímiles, casi siempre en nombre de la seguridad. El último episodio ha sido la prohibición de embarcar como equipaje de mano, en los aviones comerciales, sustancias «no sólidas» (líquidos y pastas). A pesar de que los controles de seguridad de los aeropuertos permiten embarcar pequeñas cantidades de líquidos envasados, el espectáculo de contenedores de basura llenos de botellas de agua, de vino y de perfumes ha dado la vuelta al mundo en las portadas de los periódicos y de los noticiarios de televisión, demostrando que estamos más dispuestos a intercambiar información antes que objetos en este proceso de liberalización mundial.
Las bodegas que conforman las rutas del enoturismo californiano han dado rápidamente la señal de alarma, proponiendo sistemas de embalaje y mensajería que permitan que las botellas vendidas gracias a las visitas guiadas no se queden en los estantes de sus almacenes. También los profesionales de la cata han comentado en sus blogs (quienes los tienen) las dificultades que representará poder ir de un lado a otro, como hasta ahora, con botellas literalmente bajo el brazo. Ahora sabemos, de paso, que existen miles de botellas de vino que hasta ahora podían moverse cada día con total libertad por los cielos de nuestro planeta. Y la falta de una reacción por parte del sector y los profesionales, en Europa en general y en España en particular, nos hace pensar que la mayoría de esas botellas no son de nuestros elaboradores.
No es necesario recordar que, en nuestro continente, la máxima preocupación se produce sobre la «botella parada», puesto que las restricciones se centran en el transporte de vino ingerido por los clientes en forma de alcoholemia, potencialmente penalizable si quien ha bebido conduce un automóvil. Esta preocupación sí genera ríos de tinta que reflejan más una actitud de lamento por el mercado que se está perdiendo (el vino consumido en restaurantes) que por el que se está ganando de manera independiente: el mercado doméstico. Es cierto que algunos restaurantes de nuestro país han empezado a hacer pedagogía facilitando una elegante bolsa para que los comensales se puedan llevar con dignidad la botella que no han podido consumir para evitar incumplir las normas de circulación. Es un gesto, pero será necesario alguno más para poder encarar la realidad en que estamos inmersos: por gusto o por fuerza nuestras pautas de consumo se ven cada vez más a menudo alteradas por la presión comercial que representa la aparición de nuevos productos, por las nuevas formas de consumir que nos propone el mercado, por las evoluciones de nuestros ritmos de vida e, incluso, por las disposiciones de las autoridades. Está claro que el vino no está soportando bien los nuevos paradigmas sociales y de movilidad que se están imponiendo y que éste es un problema que el sector debe resolver con serenidad y rigor, pero con urgencia, aprovechando los recursos y las facilidades que ofrecen los nuevos sistemas de producción, transporte, logística y comunicación. A medio plazo, la solución no es resistir, sino sobreponerse y para eso es necesario planificar.
El sector del vino necesita recuperar la iniciativa y ganarse la confianza de los consumidores. En un mundo en el que las imágenes tienen el peso de los iconos, resulta decepcionante que se pueda viajar desde el aeropuerto de Palma de Mallorca a cualquier lugar del mundo llevando en la mano una ensaimada rellena de crema o una sobrasada, pero no una botella de vino de Binissalem.